«Ideales, idealidad e ideología»: Rubén Zardoya Loureda

Ante todo, quisiera felicitar a los organizadores de este ciclo de seminarios. Al menos, por dos razones. Primero, por el tema escogido: el problema de la ideología. Parecen haber quedado atrás los tiempos en que los sepultureros de la ciencia —parientes de los que amontonan tierra sobre las categorías de progreso, ley, totalidad o necesidad— fabricaron un ataúd ideológico para el concepto ideología y proclamaron, junto al feliz advenimiento de sociedades postindustriales y postburguesas, el fin de las ideologías, en medio de una ideologización virtualmente absoluta de los medios de información masiva y, en general, de todos los canales de comunicación entre los seres humanos. La convocatoria que se nos hace pone de manifiesto la vitalidad de este concepto y la importancia que le atribuimos. Nosotros, ideólogos por excelencia, sabemos que la ideología es tan cara a nuestras vidas como el aire. Bienvenido, pues, el debate en torno a este pan nuestro de cada día.
La segunda razón por la que creo necesario felicitar a los organizadores del ciclo está vinculada al hecho de que se hayan propuesto comenzar por la discusión de lo que ellos han dado en llamar “problemas teóricos de la ideología”. No cabe duda de que una de las tareas más urgentes en este momento del desarrollo de las ciencias sociales cubanas es el estudio de formas concretas de producción, circulación y consumo de ideología. Pero ya conocemos que no hay manera de pasar por encima de los problemas teóricos generales sin que éstos pasen por encima de nosotros. De modo que la primera exigencia de un debate científico culto en torno a la ideología o a cualesquiera de sus formas concretas de existencia es la de ponernos de acuerdo en torno a lo que debemos entender por este concepto. Tanto más cuanto el término que lo designa sufre de una enfermedad polisémica crónica, incubada en la época en que Napoleón el Grande comenzó a sospechar que los “ideólogos” —aquellos que, tras las huellas de Condillac, se dedicaban a estudiar las sensaciones y las ideas— eran personas privadas de sentido político. Desde entonces, por ideología se ha entendido de todo: ciencia de las ideas (Destutt de Tracy), falsa conciencia (Marx y Engels), teoría no científica o no lógico experimental (Pareto), visión del mundo de un grupo humano (Mannheim), sistemas de concepciones e ideas (virtualmente todos los manuales y diccionarios a nuestro alcance).
No habría manera de examinar en veinte minutos, siquiera someramente, la multiplicidad de concepciones —o una parte de ellas— existentes sobre la ideología; tampoco de esbozar, haciendo honor al título del debate, la diversidad de problemas teóricos que se presentan al abordar esta temática. Mi propósito es más modesto: intentaré ofrecer una respuesta a la interrogante ¿Qué es la ideología?, de la forma más general e inevitablemente abstracta. Se tratará de circunscribir de alguna manera esa realidad no circunscriptible y poco menos que diabólica, de operar una simple delimitación de contornos. Y lo haré desde las posiciones de la concepción marxista de la historia o, al menos, desde la forma en que yo asumo esta concepción. Aunque —lo aclaro desde el inicio— no utilizo el término ideología en el mismo sentido en que lo utilizaron Marx y Engels, sobre todo en La Ideología Alemana.1
Con este fin, me parece ineludible apartar de modo categórico toda visión economicista del marxismo y, en particular, la idea de que éste, ocupado de fuerzas productivas materiales y de relaciones de producción material, resulta incapaz de dar cuenta de las ideologías. Mi punto de vista sobre este asunto es preciso: el marxismo es, en buena medida, una crítica de las ideologías y constituye en sí mismo una ideología. Es una crítica del modo de producción social (¡no simplemente material!) antagónico y de las formas ideales que constituyen sus vehículos de realización. Y si algo, pese al descrédito del término, justificara la existencia de una filosofía en el marxismo es, a mi juicio, la necesidad de estudiar la relación existente entre las formas de la actividad práctica humana (en particular, la actividad revolucionaria), articuladas como momentos de un modo específico de producción social, y las formas ideales —esencialmente ideológicas— que lo hacen posible y constituyen condiciones de su existencia.
En lo anterior se anuncia una primera determinación que creo necesario precisar. Me refiero a la distinción existente entre los conceptos de idealidad e ideología. Parecería una perogrullada, pero es necesario traerla a colación: no toda forma o figura ideal es ideológica. Las figuras ideales del triángulo, la rosa o la tela no contienen en sí un ápice de ideología (otra cosa, por supuesto, es que se conviertan en símbolos de determinados valores e intereses sociales, digamos, que la tela sea coloreada de blanco, rojo y azul y sea colocada en un asta). Sin embargo, toda ideología constituye una forma de idealidad. ¿Qué se entiende por idealidad?
En este contexto, el término idealidad no se utiliza como un signo unificador de los fenómenos psíquicos, es decir, “de aquello que no existe en la realidad, sino sólo en la subjetividad”. Todo lo contrario, partimos del supuesto de que lo ideal tiene una naturaleza objetiva: su realidad es la de las formas y normas universales de la cultura. Nos referimos a una objetividad cultural, sociohistórica, diferente por principio de la objetividad de las cosas de la naturaleza. La determinación ideal es inherente a los objetos en la medida en que éstos constituyen una premisa y un resultado de la cultura humana y, por consiguiente, tienen un papel y un significado en ella (en general, la actividad y la cultura humanas resultan literalmente imposibles al margen de la idealización de todos los objetos que entran en su órbita). Lo ideal es la relación de representación por la cual un objeto, permaneciendo sí mismo, es otro y, por esta vía, adquiere un nuevo orden de existencia; es la forma que estampa en el objeto la actividad humana y, a un tiempo, la forma en que funciona este objeto en el proceso de la actividad. Con otras palabras, la idealidad es el conjunto de las formas universales de la actividad que determina como finalidad y como ley la voluntad del hombre, es el esquema objetivo y la determinación social de la actividad.2
Una realidad de este género es la ideología. ¿Cuál es su especificidad? Con esta pregunta nos acercamos al meollo del asunto que nos reúne. Desde mi punto de vista, la especificidad de la ideología radica en su conexión con los ideales sociales. Más aún, existe ideología allí y sólo allí donde se ponen en juego los ideales sociales, donde se producen, circulan y se consumen ideales sociales.
En la figura de un ideal, en la conciencia se refleja siempre una situación sociohistórica contradictoria, preñada de necesidades insatisfechas de grupos, clases sociales y comunidades históricas de seres humanos. El secreto de toda ideología radica en la producción y reproducción de un ideal social, de una imagen de una realidad en cuyos marcos las contradicciones existentes se presentan como superadas y, por consiguiente, de una finalidad capaz de unificar y organizar a aquellos grupos y clases sociales en torno a la tarea común de realizarla.3 Hablar de ideología, pues, es hablar de ideales sociales, de génesis social de los ideales, de realización histórica de los ideales, de confrontación y lucha de ideales; o, desde otro ángulo, es hablar de la realidad en la medida en que ésta es vertida en ideales, tiende a los ideales, se aparta de ellos, es contrastada —para su bien o, como casi siempre ocurre, para su mal— con los ideales.
De modo que ideal e ideología son dos facetas de una misma realidad o, con más exactitud, dos modos de aprehender una misma realidad. En el primer caso —el ideal—, esa realidad es fijada estáticamente, como producto, como resultado; en el segundo caso —la ideología— es fijada dinámicamente, como movimiento, como proceso.
¿Qué realidad es ésta? La realidad de la formación de la subjetividad humana y la socialización de los individuos,4 es decir, la realidad de la formación de las capacidades humanas para la acción en los marcos de una forma determinada de organización de las relaciones de propiedad y de poder y, en general, de las relaciones sociales, en correspondencia con una constelación específica de normas y valores.
Me parece importante insistir en este punto: la función de la ideología es formar la subjetividad humana en correspondencia con los esquemas ideales que norman o deben normar el comportamiento socialmente significativo de grupos, clases y comunidades históricas de seres humanos. Su destinación es sujetar a los individuos a un ideal social —realizado, realizable, irrealizable o por realizar— y capacitarlos para la acción conducente a su afirmación como un valor absoluto. Como un valor absoluto, reitero, porque el “ábrete sésamo” de toda ideología es la pretensión de hacer pasar los valores de clase, grupo o comunidad (de forma legítima o ilegítima) por valores universales, válidos para toda la sociedad, para la humanidad toda.5
Un ideólogo nunca dirá: “Mi grupo o mi clase social se representan así el mundo: la naturaleza, las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y de éstos entre sí, la sociedad, la división social del trabajo, la producción y distribución de la riqueza, la cultura, la propiedad y el poder.” Por el contrario, dirá o sugerirá, por afirmación o por negación: “La naturaleza es así y no puede ser de otro modo; los seres humanos han de relacionarse con la naturaleza de tal o mas cual forma, so pena del holocausto ecológico; la riqueza ha de producirse y distribuirse socialmente con arreglo a éstos y no a otros principios, y no hacerlo constituye una amenaza a la propia existencia social. ¿Eres humano? Pues has de ajustarte a la única visión del mundo que corresponde a la naturaleza humana, al mantenimiento del equilibrio social o a las exigencias de una convivencia civilizada.” Legitimar o condenar el orden de cosas existentes con el fin de modelar la identidad humana (de clase, nacional, de género o de etnia) y el sentido de la vida de los sujetos: tal es el to be or not to be de la ideología.
Dos oposiciones básicas se perfilan aquí de forma implícita: la oposición nosotros-ellos y la oposición caos-cosmos (utilizado este último término en su sentido original de “orden”).
Bajo el manto de la universalidad, la ideología constituye siempre la afirmación del nosotros y la exclusión de los otros (de ellos). El propio término “nosotros” parece llevar en sí la distinción: nos, los que no somos otros, los otros que somos nos. Nos: los griegos, los civilizados, los occidentales, los alemanes, los blancos, los empresarios, los propietarios de la tierra, los varones-masculinos, los intelectuales. Ellos: los bárbaros semimonos, los orientales, los mestizos, los obreros, los desarrapados sin tierra, las mujeres, los rústicos de alma, los que no se ajustan, en fin, a nuestro ideal de humanidad; los inhumanos.La afirmación social de la visión nuestra es la afirmación del cosmos: de Dios, la Razón, la Verdad, la Naturaleza Humana, la Justicia, la Paz Perpetua. La afirmación social de la visión del otro (de ellos) lleva aparejada la furia de los elementos, el caos: el Diablo, la Irracionalidad, el Error, la Deshumanización, la Injusticia, la Conflagración Universal. Junto al momento afirmativo (la legitimación de un ideal social que incluye la omisión o justificación de sus facetas negativas), toda ideología lleva en sí el momento de la negación: la destrucción de las cosmovisiones e ideales sociales opuestos.
La forma histórica y lógicamente primaria (¡no la única!) de la oposición nosotros-ellos en la sociedad antagónica es la contradicción entre las clases sociales. Primaria, porque constituye la célula básica (la forma inicial, si utilizamos una terminología lógica rigurosa) del antagonismo social, la contradicción que constituye el fundamento y determina en su movimiento la diversidad de oposiciones que vertebran este antagonismo: de género, etnia, religión, nacionalidad, nación. No la única, justamente en virtud de esta diversidad y de la variedad de circunstancias de tiempo y lugar que confieren su peso específico a cada una de las oposiciones y las jerarquizan objetivamente. Hoy es difícil decidirse por poner el acento en uno de estos dos momentos en detrimento del otro. Nuestras Ciencias Sociales vienen de regreso del predominio de concepciones vulgares que, con intención unitaria y afán de totalidad, veían en la idea de las clases y la lucha de clases una suerte de llave maestra capaz de abrir todas las cerraduras de la sociedad y la historia: bastaba con dar vuelta a la mano para que se abrieran de par en par las puertas del conocimiento y desaparecieran las dificultades en el propósito de explicar todo género de estructuras e instituciones sociales, formas de organización económica, figuras ideales, modos de producción espiritual, reformas políticas, revoluciones y comportamientos individuales y colectivos. Recientemente, sin embargo, la llave maestra amenaza con ser sustituida por un manojo de llaves y llavecillas de tosca factura, por un amontonamiento difuso de puntos de vista, enfoques, factores o elementos en cuya amorfia la determinación clasista se ve reducida al status de aspecto, con frecuencia de importancia terciaria o cuaternaria, y el impulso hacia la totalidad y la explicación monista fundada en aquella determinación cede su lugar a un pluralismo ecléctico y a la fragmentación del sentido y el conocimiento.
En el primer caso, la idea fundamental correcta pierde su potencia lógica explicativa en virtud del mecanicismo y la inmediación simplista del proceder deductivo; en el segundo caso, se esfuma la posibilidad misma de explicación científica como consecuencia de la renuncia a la propia deducción y a la idea de la organicidad del proceso histórico.
Entre estos dos filos mellados que conducen a un atolladero a las Ciencias Sociales y, en particular, al estudio científico de la producción espiritual (incluida la producción de ideología), no cabe sino reafirmar la visión orgánica de la historia que se expresa con precisión a través de la categoría de formación social antagónica, entendida como totalidad cualitativamente diferenciada de relaciones sociales (relaciones de producción social),6 irreducibles, sin dudas, a la oposición entre las clases, pero articuladas, fundamentadas y determinadas por esta oposición. A mi juicio, sólo desde la perspectiva que ofrece esta piedra angular de la concepción materialista de la historia se diseminan las brumas que cubren los procesos sociales de producción de ideología y resulta posible explicar científicamente su apariencia de independencia con respecto a los conflictos de clase.
En esta trabazón orgánica de relaciones sociales, los ideales actúan como selectores y demarcadores de formas de idealidad profundamente antagónicas, hacen pasar por el tamiz del interés de clase y, a través de éste, de grupo y comunidad, todo discurso, gusto estético, norma moral o jurídica, todo mitologema, todo filosofema, toda verdad científica; ensamblan el antagonismo y la diversidad de formas de producción espiritual en una configuración ideológica única; se realizan, o potencialmente se realizan, a través de todas estas formas. La ideología no se circunscribe, pues, en una esfera independiente o relativamente independiente de la conciencia social, ni constituye una forma específica de producción de ideas, que pueda ser clasificada y dispuesta en una misma serie de conjunto con la ciencia, el arte, la filosofía, la política o la mitología. Constituye, antes bien, una determinación sustancial de todos los modos de producción espiritual existentes en los marcos de las formaciones sociales antagónicas: globalmente hablando, estos modos de producción de ideas y las correspondientes formas de conciencia son esencialmente ideológicos, apuntan implícita o explícitamente y con independencia de toda intencionalidad, a la fundamentación o descalificación de uno u otro ideal, capacitan o incapacitan a los sujetos sociales para la acción socialmente significativa, en correspondencia con los imperativos que dimanan de aquél. En virtud de esta omnipresencia, la ideología constituye un factor determinante de todas las formas de la actividad humana, de todas las instituciones sociales y todas las modalidades de la cultura, un medio poderoso del proceso de producción social.
La ideología es poder. Poder espiritual y material. Es el poder de configurar el universo mental de los hombres y mujeres, modelar sus esquemas de pensamiento, organizar su actividad psíquica con arreglo a determinados fines, establecer los límites de la experiencia e, incluso, de la percepción, conferir sentido a las nociones del bien y el mal, lo bello y lo feo, lo legal y lo ilegal, lo sagrado y lo profano. Es el poder de unir o desunir voluntades, desatar o inhibir la actividad social, legitimar o deslegitimar las formas existentes de producción y distribución de la riqueza, la organización de la propiedad y la dominación. Es el poder de consagrar la hegemonía de una clase o grupo social sobre los restantes, de manera tal que la realidad de esta hegemonía resulte incontestable, sea dada por sentada (repárese en esto: sea dada por sentada) para la conciencia, se presente como enraizada en el orden natural de los acontecimientos humanos; o bien el poder de desestabilizar y herir de muerte aquella hegemonía, subvertir los valores que se intenta dar por sentado y encauzar la acción contrahegemónica. Es una pena que la idea se haya desfigurado por el mal uso, pero no hay manera de evadirla: “la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante”; el poder de regular la producción, la distribución, la circulación y el consumo de las ideas con arreglo a sus intereses y a su ideal de organización de la vida social, y garantizar la hegemonía de las ideas que expresan y sancionan las relaciones materiales dominantes.7
De aquí dimana, en mi opinión, el carácter científico limitado de las concepciones que reducen la ideología a la política y de aquellas que la conciben exclusivamente, por oposición a la conciencia cotidiana, la psicología social o las mentalidades individuales y colectivas, como un sistema conceptual que explica, verifica y estructura el sentimiento, la necesidad y el querer.
No cabe duda de que en la política, en tanto forma por excelencia de articulación de las relaciones sociales de dominación y subordinación que constituyen el pulso vivo de la sociedad de clases, confluyen de una u otra forma todos los modos de producción espiritual y toda construcción ideológica. Es indudable también que la política constituye la forma universal de producción de ideas en las condiciones del antagonismo social. No obstante, con respecto a la manifestación del contenido ideológico, la política se manifiesta apenas como una forma, si bien la más poderosa. Junto a la ideología expresamente política existen formas no menos eficaces de afirmación o negación de los ideales sociales, y con toda propiedad puede hablarse de ideologías mitológicas, religiosas, jurídicas, éticas, artísticas, filosóficas y científicas. Se trata de ideologías fundadas —o fundadas de forma preponderante— en el mito, la religión, el derecho, la moral, el arte, la filosofía y la ciencia. Desde el punto de vista que he intentado exponer, no parece necesario insistir en este asunto. ¿Cabría dudar de la eficacia de la religión o el arte para configurar identidades y modelar la subjetividad humana, cohesionar grupos sociales y comunidades, forjar y consolidar la imagen del nosotros y aunar voluntades en correspondencia con ideales sociales determinados? A propósito, tampoco existe motivo para temer al manoseado término de ideología científica. Con él no se hace sino expresar el modo de construcción ideológica que tiene por fundamento a la ciencia, habidas cuentas de que ésta no sólo constituye el reino de la verdad, sino también, y en no menor medida, el reino del error.
Tampoco será preciso insistir en que la ideología no supone necesariamente un determinado grado de elaboración, coherencia o sistematización teórica o conceptual, como se afirma usualmente en tratados, manuales y diccionarios. Tal es, en realidad, la forma que suele adquirir a través de la actividad de los ideólogos profesionales, vale decir, de los individuos y destacamentos de individuos dedicados, en virtud de la división social del trabajo, a producir ideología. La ideología traspasa los límites de la profesionalización, se produce y reproduce gracias a la actividad de artistas, mitólogos, juristas o religiosos, y a la creación colectiva de las clases, capas y grupos sociales encadenados, en virtud de aquella misma división social del trabajo, al proceso de producción material; casos todos en los que la ideología no suele exhibir un carácter integral, sistémico, no se expresa en conceptos ni se estructura orgánicamente. Nos alejamos así de la conocida posición cientificista, para la cual todo lo que no sea ciencia ni adquiera un status conceptual debe ser considerado falsa conciencia, mistificación, “ideología” en sentido peyorativo. Nos alejamos igualmente de la postura metodológica que, en el estudio de la ideología y la historia de las ideologías, toma por objeto exclusivo de atención textos y discursos, es decir, los resultados inmediatos de la actividad de ideólogos profesionales y, en general, de intelectuales. Nada habría que objetar a este modo de enfocar el asunto salvo que, detrás de las construcciones teóricas que de él se derivan, queda oculta la vida de las ideologías: el proceso de gestación y diferenciación, institucionalización y articulación con los mecanismos de poder en la sociedad, desarrollo y metamorfosis, interiorización por parte de los sujetos y conversión en móviles ideales de la actividad signada por el antagonismo social, en fuerzas hegemónicas o contrahegemónicas objetivas.
Todo el acertijo radica, a mi juicio, en considerar la ideología como un proceso social de producción, distribución, cambio y consumo de ideales que penetra, si se me permite la rancia analogía de orden biológico, todos los tejidos del organismo social considerado como una totalidad. Sólo el punto de vista de la totalidad —tan vituperado como desconocido en su esencia por los novísimos cultores de la fragmentación y la antihistoria— es capaz de configurar un programa investigativo promisorio de los modos históricos de producción ideológica inherentes a la sociedad contemporánea y de las formas concretas existentes de ideología.
Rubén Zardoya Loureda
*Texto ligeramente ampliado de la ponencia de igual título presentada el 29-2-96, en el seminario Problemas teóricos de la ideología, organizado por el Grupo Interdisciplinario sobre Pensamiento y Acción en América Latina, el Caribe y Cuba (GIPALCC) de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Publicado en Contracorriente, N° 5, 1996 y en Colectivo de Autores: Filosofía Marxista, Editorial Félix Varela, La Habana, 2009.
1 Ver Carlos Marx y Federico Engels: “Feuerbach: Oposición entre las concepciones materialistas e idealistas” (La Ideología Alemana, Capítulo I), en Carlos Marx y Federico Engels. Obras Escogidas en 3 tomos, t. 1, Editorial Progreso, Moscú, 1973.
2 Ver Evald Iliénkov: “La dialéctica de lo ideal”, en Iskusstvo y kommunisticheskii ideal, Iskusstvo, Moscú, 1984 (en ruso).
3 Ver de Evald Iliénkov: “De ídolos e ideales”, en Contracorriente, N° 10, 1997; y “El ideal”, en Filosofskii entsiclopedicheskii slovar, Editorial Soviétskaia Entsiclopedia, Moscú, 1983 (en ruso).
4 Ver Göran Therborn: La ideología del poder y el poder de la ideología, capítulo I, Siglo XXI de España Editores S. A., Madrid, 1980.
5 Ver Carlos Marx y Federico Engels: Op. cit., pp. 45-48.
6 En este contexto, por producción social no se entiende simplemente la creación de bienes materiales ni, incluso, espirituales, sino la creación de la propia sociedad, de los nexos sociales, del propio ser humano en sus formas históricas concretas; la creación, en fin, de la forma social en que los seres humanos se apropian de la naturaleza y de las relaciones sociales. Ver Rubén Zardoya Loureda: “La producción espiritual en el sistema de la producción social”, en Lecciones de Filosofía Marxista Leninista, t. 2, Editorial Félix Varela, La Habana, 1991.
7 Ver Carlos Marx y Federico Engels: Op. cit., p. 45.


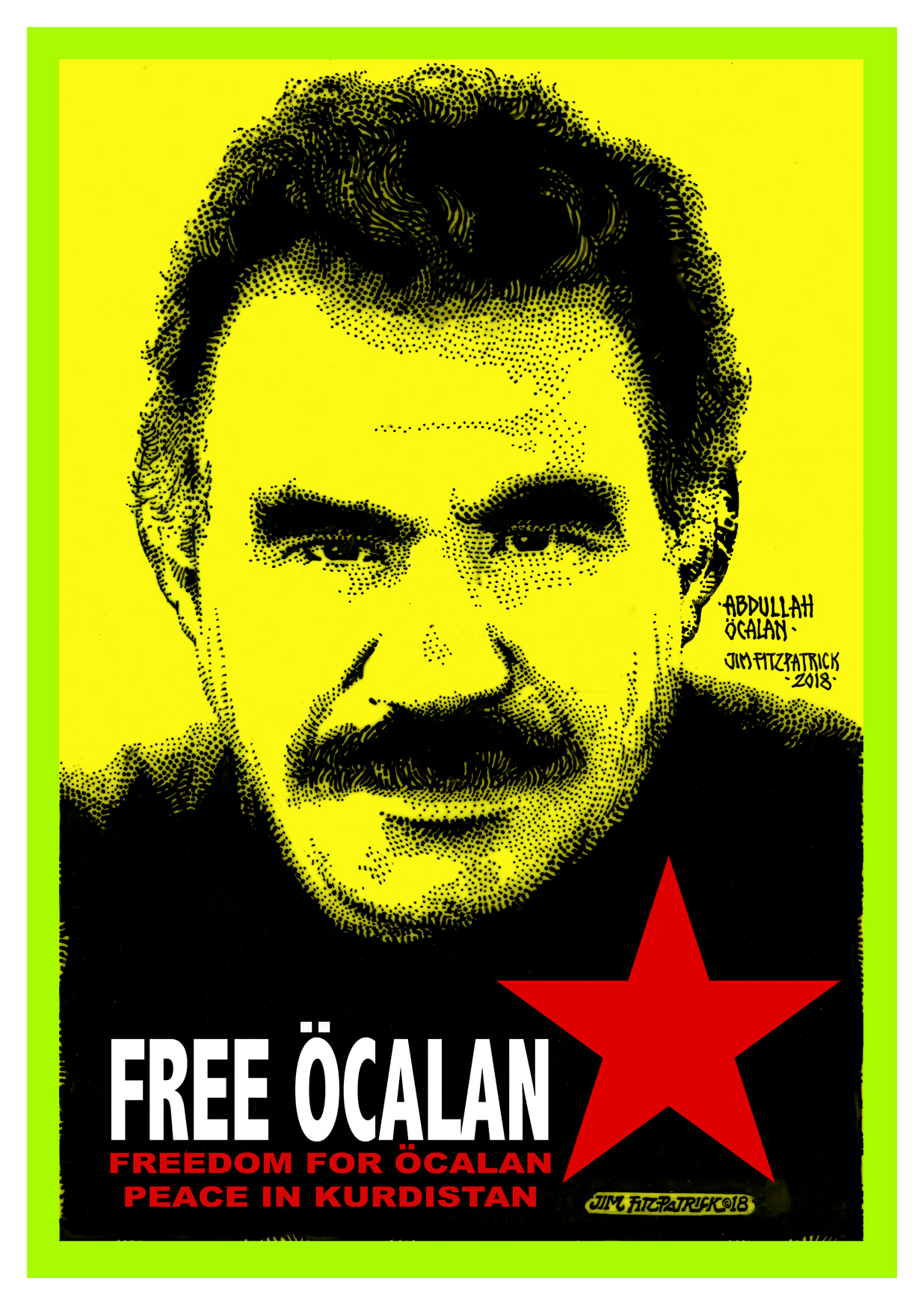
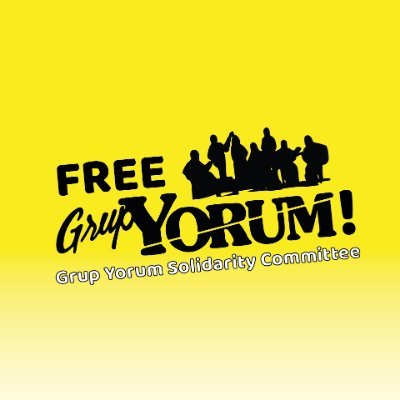






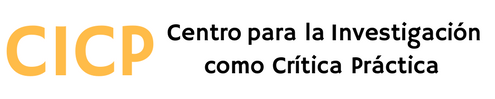

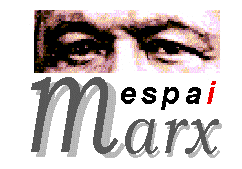








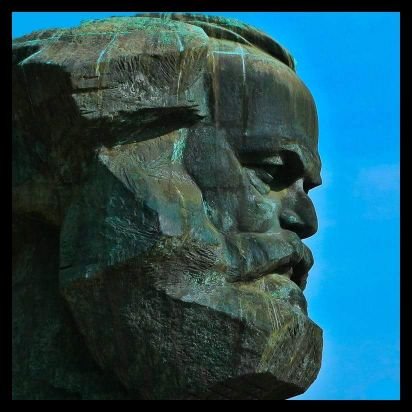


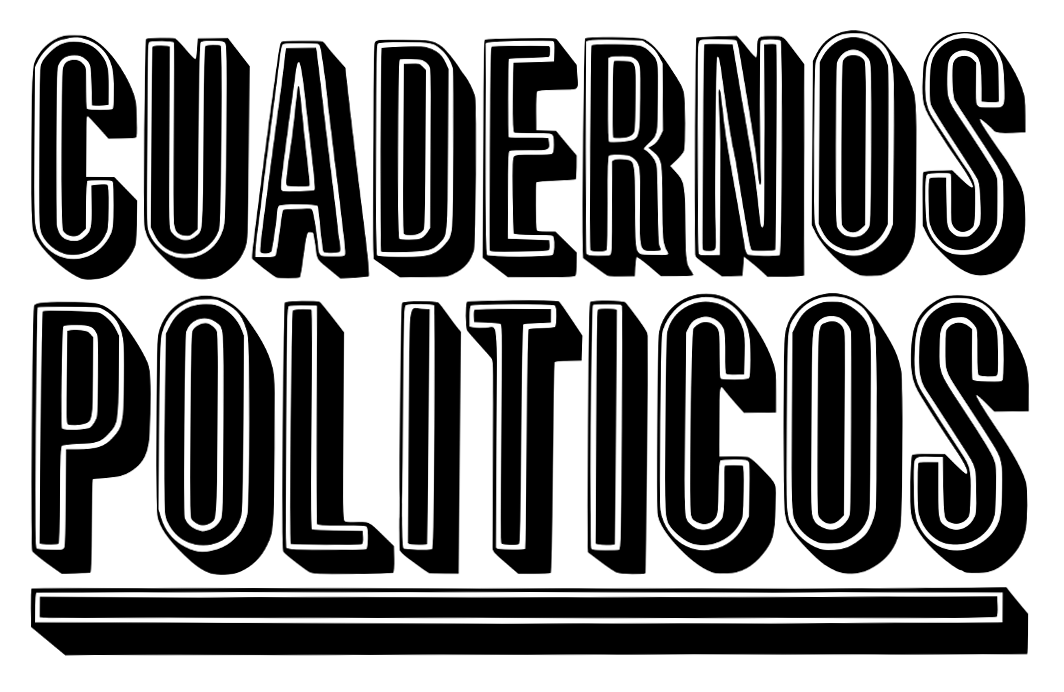


Muy bueno, muy didáctico, nunca me había topado con una visión de la ideología como esta. Es muy aguda la conexión entre la ideología y los ideales sociales.
Pues sí que es agudo, se debe pensar en esta propuesta que desmonta con delizadeza y sin aspavientos los lugares comunes de la forma en que se suele entender este concepto tan importante. El autor dice que no se ajusta a la idea de Marx y Engels, pero yo aprecio mucha coherencia entre este discurso y el de Marx. Claro, se refiere a la Ideología Alemana que, digan lo que digan, es una obra en la que el pensamiento del Maestro está aún verdecito. Aquí también realarece el problema de la forma diferente en que Marx y Lenin entendían el concepto de ideología, sobre lo cual no se dice nada en el artículo. En fon, buen trabajo, estimula el pensamiento.
Bien, pero yo no creo que la concepción de la ideología como fundamentación de ideales sociales se riña necesariamente con la caractarización decisiva que hacen de ella Marx y Engels como falsa conciencia. En esto hay que seguir pensando.
La falsa conciencia es más bien una FORMA DE IDEOLOGÍA, PERO NO TODA IDEOLOGÍA ES FALSA. Debemos evitarque la cuestión terminológica no nos ofuzque.
Es bien interesante este espacio de Marxismo Crítico. Estuve revisando los materiales y veo mucho pensamiento novedoso y fresco. El mensaje de Marx durará como el de Cristo.
Puede tomarse al azar cualquiera de las palabras de este texto y se verá que es polisémica. La polisemia no es algo gratuito; expresa las metamorfosis de la cosa, por ejemplo, las múltiples acepciones del vocablo marxismo. Me parece excesivamente abstracto el tratamiento de la ideología por parte del profesor Rubén Zardoya. Sí, como él dice, la tarea urgente en su país es el estudio de formas concretas de producción, distribución y consumo de ideología, pues adelate con ese estudio. Se agradecería además que la tal investigación tuviera presente que la dialéctica materialista, «libre y revolucionaria por esencia», concibe los organismos sociales en su totalidad, sin omitir lo que tienen de perecederos -sin ocultar lo que los lleva forzosamente a la desaparición- y sin dejarse intimidar por nada. Se agradecería se recordase que la dialéctica no hace en esto excepciones de ningún tipo.
GRACIAS, ES MUY BUENO. LA CLAVE ESTÁ EN LA OPOSICIÓN NOSOTROS-ELLOS Q EN EL ARTÍCULO SE RESUELVE CON PRECISIÓN Y HASTA CON BELLEZA. TAMBIÉN EN LA PRSPECTIVA DE LA TOTALIDAD Q EL AUTOR RETOMA DEL VIEJO LUCKAS.
Parece gratuita la referencia a la polisemia en este esclarecedor ensayo, que destaca por el énfasis que se pone en precisar cada vocablo medular utilizado. Yo aprecio todo lo contrario, una insistencia quizá excesiva en despejar cualquier ambigüedad en el uso de las palabras; así va avanzando desde el concepto de EL IDEAL al de LO IDEAL al de IDEOLOGIA con la meticulosidad de quien se dirige al que está comenzando. Tan es así que al leerlo llegué a pensar que no eran necesarias tantas especificaciones. Al leer al comentarista Mario (seguranmente linguista), veo que me equivoqué y me doy cuenta de que nunca puedes suponer que el lector sabe de qué estás hablando, que tienes siempre que dirigirte no al «lector medio», sino al de menos formación, al que comienza. Por eso vale la observación de Mario, aunque creo que eso mismo puede decírsele a TODOS, TODOS, TODOS los escritos.
El comentarista pide estudios concretos de la ideología en Cuba. Yo hasta allí no llego. Sin embago, me gustaría un esclarecimiento más profundo que el desarrollado en el artículo sobre las categorías de cultura y natura. Aunque esto puede verse como harina de otro costal y no quiero ser abusivo, creo que valdría la pena ahondar ahí para luego pasar a la relación entre la ideología y la cultura.
Por lo demás, felicito al autor. Como él dice, sin estas aclaraciones generales, por pedantes que puedan resultar, no se puede avanzar en los caminos del saber.