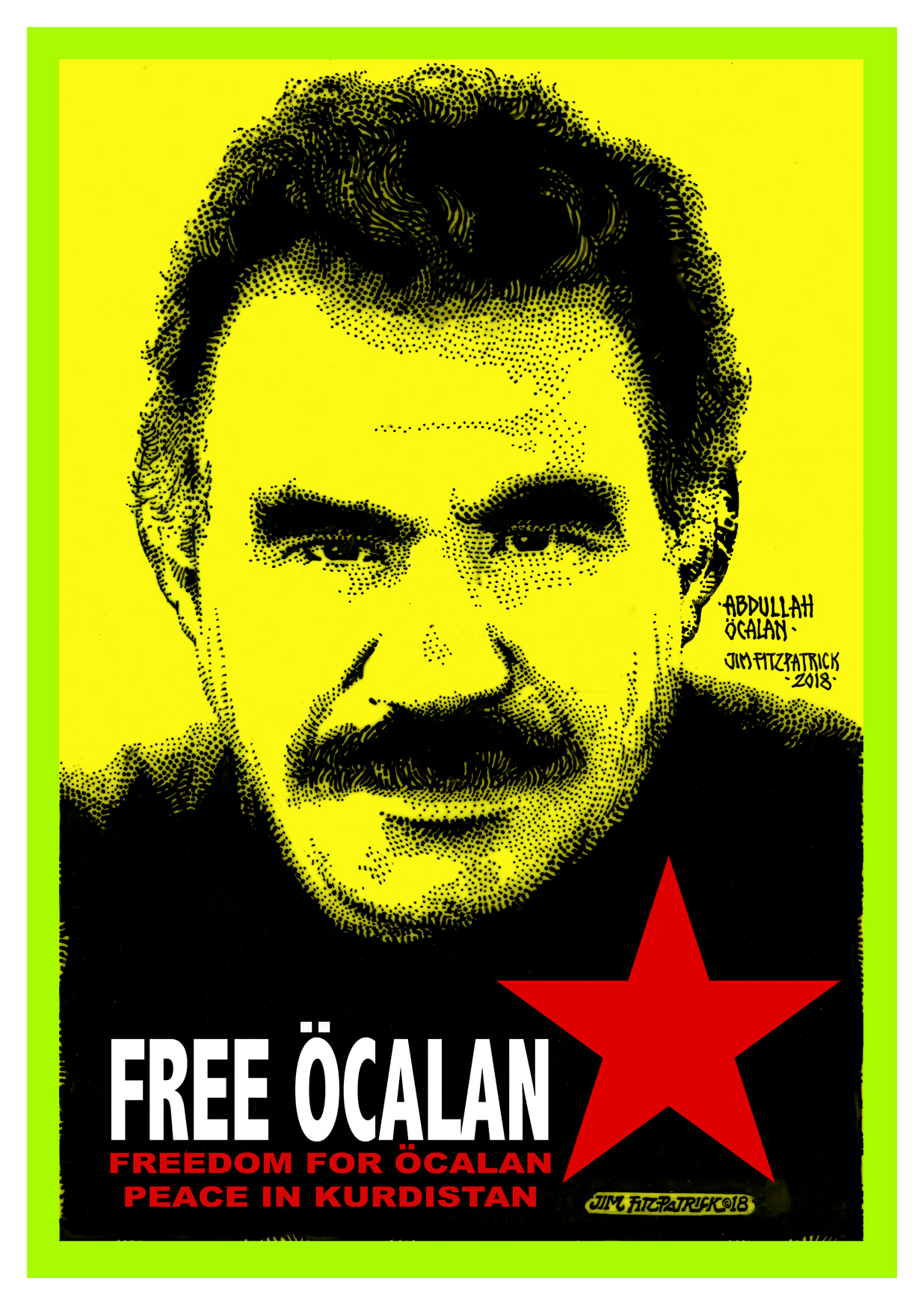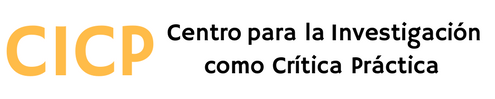«El último combate de Lenin»: Moshe Lewin
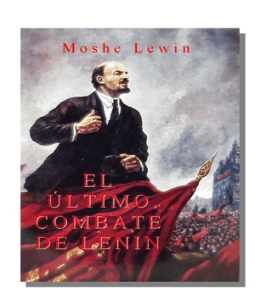
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, han aparecido en la escena política internacional gran número de regímenes progresistas dictatoriales, cuyo único precedente lo constituye la Unión Soviética, que celebra ahora el cincuentenario de su creación. Estos cincuenta años de experiencias socialistas podrían ser, sin duda, muy provechosos para los nuevos Estados, si éstos se preocuparan de adquirir un conocimiento profundo sobre los mismos y meditaran respecto a los avatares de la primera dictadura proletaria: así, el fracaso de los “combinados agroindustriales”, creados en la U.R.S.S. en 1929-1930, ha prefigurado el de las comunas populares chinas, y Nikita Kruschev fue víctima de la misma megalomanía cuando en 1950 quiso implantar las “agrociudades”. En cuanto a las enseñanzas económicas y sociales, singularmente ricas, del período de la Nep, con excepción de algunos soviéticos, han sido sobre todo los especialistas anglosajones quienes las han tenido en cuenta, a pesar de que apenas podían sacar provecho de las mismas. Muchos otros períodos y otros elementos de la historia soviética permanecen sumergidos en una niebla más o menos densa, apenas disipada aquí y allá por los trabajos de algunos investigadores. Es poco probable que la élite gobernante de la Unión Soviética conozca la verdadera historia de su país —descontando las experiencias vividas por cada personalidad individual— ya que, a causa de un fenómeno singular, los países marxistas tratan su historia como un secreto de Estado. Los dirigentes parecen creer que el conocimiento de un pasado con frecuencia trágico es descorazonador para la construcción del futuro a los ojos de aquellos que deben construirlo; ahora bien, no cabe duda de que la ignorancia de la historia hipoteca toda prospectiva mucho más gravemente que su divulgación y su análisis. Mientras la historia sólo pueda alcanzar la divulgación a través de una sanción oficial, seguirá en la oscuridad, ya que es la disciplina científica que corre mayor riesgo de ser viciada por la estatización.
El estudio que aquí presentamos de Lenin y de su pensamiento al final de su vida no es, por
descontado, totalmente nuevo: se han podido conocer ya muchas cosas al respecto gracias a las revelaciones de Trotsky en los años veinte y a través de las consecuencias del asunto del
“testamento” de Lenin, provocadas por el XX congreso del P.C.U.S. Sin embargo, recientes
publicaciones soviéticas nos han permitido reanudar este tema e intentar una reconstrucción a la vez más fiel y más detallada de las relaciones que se establecieron en las esferas supremas del poder en el momento de la enfermedad de Lenin. Confiarnos también en llevar algo más lejos el análisis del “testamento” de Lenin, es decir de su pensamiento político en el último período de su vida, y en proponer en algunas ocasiones una interpretación nueva del mismo.
Entre los documentos que constituyen nuestras fuentes, es preciso citar dos en primer lugar. Por una parte, la última edición hasta la fecha de las Obras de Lenin (5.a edición), más completa que las precedentes y dotada de un importante aparato explicativo, y, por otra, el “Diario de las secretarias de Lenin”, notas de servicio tomadas entre el 21 de noviembre de 1922 y el 6 de marzo de 1923, publicadas por primera vez por una revista histórica soviética en 1963 y traducidas al francés en los Cahiers du monde russe et soviétique.1 Estas notas son tan importantes por su contenido como singulares por su forma. Están presentadas en forma de un cuaderno con cuatro columnas: fecha, nombre de la secretaria de servicio, encargos recibidos, notas sobre su ejecución; en esta última columna también figuran observaciones relativas a los acontecimientos acaecidos en el transcurso de la jornada de trabajo en la oficina del presidente del Sovnarkom, del Consejo de Comisarios del Pueblo. Sus hechos y gestos, sus entrevistas, su correspondencia y sus palabras, son descritos a veces día a día, lo que nos ilustra sobre los métodos de trabajo de Lenin, pero no aporta al principio ninguna revelación notable. Sin embargo, no tardamos en advertir que Lenin trabaja con lentitud, que no acude con regularidad a su despacho, sino que a menudo prefiere llamar a una secretaria y dictar sin salir de sus aposentos privados. Lenin está ya minado por la enfermedad, sus médicos le obligan a cuidarse, a tomarse con frecuencia unos días de reposo en el campo, a faltar a algunas reuniones de trabajo, al Consejo de Comisarios o al Buró Político. El 13 de diciembre de 1922, el día siguiente a una importante entrevista con Dzerjinsky, Lenin sufre dos serios ataques y al fin debe someterse a las prescripciones imperativas de los médicos, aplazar sus tareas y guardar cama.
A partir de este momento, el “Diario” se vuelve apasionante. Cuando Lenin llama a sus secretarias para hacerles un encargo o dictarles algo, éstas le observan con una sostenida atención, al acecho de sus palabras y de sus menores movimientos, que transcriben en el “Diario” en forma de breves anotaciones. Lenin está en cama, se encuentra en una pequeña habitación de su apartamento del Kremlin, la mano y la pierna derechas paralizadas, aislado casi por completo del mundo exterior y, en apariencia, alejado de toda actividad gubernamental. Las prescripciones de los médicos en este sentido son severas y están reforzadas por las prohibiciones formales del Buró Político.
Pero las notas del “Diario”, por lacónicas que sean, bastan para mostrarnos el combate intenso y apasionado que Lenin, paralizado y sin duda consciente de su cercano fin, libra, no sólo contra la decadencia física, sino también contra el aparato rector de su partido. Penosamente, traza un cuadro de conjunto de la situación del país, elabora un programa de acción y se esfuerza en imponerlo a sus colegas del Buró Político y del Comité Central. Este programa, que los miembros del Buró no le han pedido, comprende cambios importantes que alteran los métodos de gobierno, las personas y, en parte, los objetivos. La mayoría del Buró se muestra reticente.
Con la sola ayuda de algunas mujeres —Krupskaya, su esposa, Marija Ilinitchna, su hermana, y tres o cuatro secretarias, en especial Fotieva y Voloditcheva—, Lenin combatirá obstinadamente para obtener los dossiers que necesita. Interroga a los responsables, les propone líneas de acción; busca aliados, si es preciso se informa por medios indirectos de las ideas de tal o cual dirigente; prepara un enorme informe para el próximo congreso del Partido y publica artículos, ya que ha logrado obtener las autorizaciones necesarias, a veces de los médicos y a veces del propio Buró Político, para proseguir en parte sus actividades. Pero existen razones para que desarrolle clandestinamente otra parte de su actuación. En efecto, con la ayuda de sus íntimos, este gran enfermo, inquieto por la suerte de su obra, trama un verdadero complot. El corazón de la “conspiración” —la expresión es del propio Lenin— está formado por una comisión privada que él ha constituido secretamente para investigar los acontecimientos sobrevenidos en Georgia, en los que han sido implicados altos dignatarios del Partido. Las circunstancias de este asunto, que el “Diario” permite reconstruir con detalle, revelan o confirman cuáles eran las relaciones personales y políticas de los tres dirigentes: Lenin, Trotsky y Stalin. Las mismas notas nos permiten medir la amplitud del esfuerzo físico e intelectual de un hombre gravemente enfermo, nos hacen sentir su presencia y la intensidad de sus emociones, la influencia de su personalidad, nos hacen ver el encanto de sus risas estrepitosas.
Pero el estrecho marco de la pequeña historia queda ampliamente rebasado. Los historiadores hablan fácilmente de una “crisis intelectual” que Lenin habría vivido en el curso de estos días, de un “golpe de Estado” que habría preparado, de una rebeldía contra los resultados a que debía llevar su propia obra, de la tragedia, en fin, de un gran revolucionario que cree ver desvanecerse ante sus ojos su ideal de liberación y de emancipación de las masas, que tiene la impresión de perder toda influencia sobre los acontecimientos a causa de la desgraciada coincidencia de un accidente en su vida física y de implacables realidades políticas. Al proseguir el estudio de los acontecimientos, tendremos que examinar estas afirmaciones.
Por otra parte, la situación en que se encuentra el régimen soviético en el momento de la enfermedad de Lenin, los problemas a que éste debe enfrentarse en el transcurso de los últimos meses de su vida, siguen siendo de gran actualidad. Al abordarlos, descubriremos que nuestro estudio tiene un alcance muy distinto al de una contribución biográfica. Lenin quiere dar al régimen, a cuyo advenimiento ha contribuido, un marco socioeconómico adecuado e inventar unos métodos de gestión adecuados a la vez a este marco y a los objetivos finales de la revolución: el resultado será la Nep, la Nueva Política Económica. Intenta imprimir a la máquina dictatorial un estilo determinado, darle un nuevo vigor y una nueva eficacia. Su comportamiento plantea el problema de los deberes y las responsabilidades que incumben a los dirigentes de una dictadura que se quiere socialista. Estas tres cuestiones clave se encuentran siempre en los primeros pasos de un régimen afín al arquetipo soviético, y cada vez que una dictadura se asigna la misión de desarrollar un país atrasado.
La primera cuestión, tal como se plantea a Lenin, es la del equilibrio difícil de establecer entre las fuerzas económicas espontáneas, necesarias para el primer impulso, a saber el campesinado de las granjas privadas, los artesanos, los hombres de negocios, y, por otra parte, el sector estatal centralizado y más o menos planificado, que debe asegurar al conjunto de la economía una dirección general determinada. Ya bajo la Nep existe el dilema del “mercado” y del “plan”. A pesar de la desaparición del campesinado privado y de las clases medias de tipo capitalista, todavía hoy ocupa un primer plano en las preocupaciones de los dirigentes soviéticos, que descubren que ambas nociones no son en absoluto excluyentes una respecto a la otra, sino que se completan si se saben poner en marcha simultáneamente de forma armoniosa.
La segunda cuestión, la del funcionamiento del Estado dictatorial, nos llevará más tiempo. Al principio, la dictadura se organiza para llevar a cabo su misión de desarrollo del país y establecimiento de una mayor justicia social, principios en nombre de los cuales se ha realizado la revolución. Pero el Estado dictatorial muestra tendencia a cristalizar en un organismo que tiene sus leyes e intereses propios, corre el riesgo de sufrir sorprendentes distorsiones en relación a los objetivos iniciales, escapar de las manos de sus fundadores y contrariar, al menos durante largo tiempo, las esperanzas de las masas. El instrumento se convierte entonces en un fin en sí, Un sistema coercitivo instituido para promover la libertad, puede, en lugar de asegurar a las fuerzas sociales exteriores al aparato estatal una creciente participación en el poder, convertirse en una máquina de opresión. Todo Estado que intenta ejecutar eficazmente tareas difíciles y a menudo penosas para la masa, pasa a constituir inevitablemente un estrato privilegiado de cuadros que gozan de un cierto prestigio y de ventajas materiales y políticas. Estos privilegios, si no se controlan y se mantienen dentro de límites estrictos, función de las realidades sociales y económicas, se hacen rápidamente peligrosos y frenan el desarrollo.
Ahora bien, se corre el peligro de que los privilegios y los poderes corrompan a los hombres. Los dirigentes y los administradores del Estado surgido de una revolución, aun si pertenecen a la élite a menudo valerosa, idealista y austera que ha hecho esta revolución, se sienten tentados a anteponer los privilegios a la función que los justifica, especialmente si se encuentran perdidos en el seno de una masa de funcionarios nuevos que no poseen el nivel ni el valor de los fundadores. ¿Cuáles son los medios para preservar la integridad y evitar esta decadencia? La respuesta no es fácil. Todo lo que puede decirse es que el temple moral y la conciencia política de la élite, así como ciertas garantías institucionales, constituyen factores decisivos. En estas condiciones, es tanto más fructuoso meditar sobre la advertencia de Lenin aconsejando a los comunistas conservar “fuerza y flexibilidad”, estar preparados para “recomenzar desde cero”; se trata de no perder el espíritu crítico y de saber batirse para rehacer, llegado el caso, todo o mucho de lo que ha sido intentado.
No nos extenderemos de nuevo sobre estas implicaciones actuales a lo largo de la obra. Después de apuntarlas aquí, nos proponemos sólo proporcionar lo más objetivamente posible todas las piezas necesarias para emprender una reflexión sobre el tema.
Lewin, Moshe – El último combate de Lenin
________________________________________________________
 Texto pulicado por Daniel Bensaïd en 1978
Texto pulicado por Daniel Bensaïd en 1978| Traducción de Lluis Rabell |
“Si Lenin se encuentra en minoría en un debate que juzga primordial, busca la ayuda de Trotsky contra Stalin y otros dirigentes; a él se dirige cuando de algún modo se siente a la deriva…” Moshe Lewin no duda en defender esta tesis, difícilmente admitida apenas hace diez años por el marxismo universitario. Desarrollada a partir de una documentación rigurosa, ese análisis concuerda plenamente con el sentido de la historia. El principal obstáculo a la alianza antiburocrática que se esboza y se impone reside en las vacilaciones del propio Lenin: percibe y denuncia el “burocratismo” sin comprender aún plenamente la verdadera dimensión y la verdadera naturaleza de la burocracia. Razona en términos de deformaciones en el ejercicio del poder, pero no capta en toda su amplitud y su alcance la tendencia hacia la autonomía de ese cuerpo parásito. Esa vacilación guarda también relación con la sorpresa e incredulidad de Lenin ante la traición de la socialdemocracia alemana el 4 de agosto de 1914. Sobre la cuestión de la burocracia, Rosa Luxemburg se había mostrado más clarividente que Lenin, incluso si no había deducido todas las implicaciones organizativas que se reinaban de su propio análisis. El esbozo teórico acerca de la burocracia que figura en La quiebra de la II Internacional parece rudimentario en comparación con el célebre folleto que Rosa publicó bajo el seudónimo de “Junius”, La crisis de la socialdemocracia. Sin embargo, la actitud de Lenin frente a la burocracia plantea frontalmente el problema, hoy apasionadamente discutido, de su posición teórica respecto al Estado. En 1922-23, se encuentra al frente de un aparato de Estado que se sostiene sobre la punta de un alfiler. No se trata ya de la clase obrera masivamente movilizada, sino de su vanguardia. Un poder en equilibrio inestable, situado en el frágil punto de encuentro entre los intereses anticapitalistas de la clase obrera y los intereses antifeudales del campesinado. En las antípodas del economismo de que le acusan a la ligera algunos críticos tardíos del estalinismo (3), Lenin sabía, escribe Moshe Lewin, que, “en la situación en la que se encontraba su régimen, la política primaba sobre la economía, pero la idea de que esa preponderancia pudiese prolongarse duraderamente le intranquilizaba. No se resignaba a utilizar exclusivamente la palanca política que mucha gente considera hoy en día como el resorte más poderoso y decisivo”. Ahí llegamos a un nudo de contradicciones. Se ha convertido en una moda intelectual reprochar a Lenin su subestimación del problema del Estado. Muy al contrario, Lenin parte de la especificidad estructural de la revolución proletaria: una revolución en la cual la conquista del poder político no representa, como en el caso de la revolución burguesa, el coronamiento, sino la clave de la emancipación social y cultural de los explotados. No es casual que, como nos lo recuerda Lewin, Lenin feche la fase específicamente proletaria de la revolución rusa alternativamente el 5 de enero de 1918 (disolución de la Constituyente) o entorno a la movilización autónoma de los campesinos pobres (junio de 1918): en cualquier caso, tomando como referencia un acto político de toma de poder mucho más que tal o cual decreto sobre la colectivización de las tierras o de la industria. De ello resulta que la cuestión del Estado se plantea principalmente a sus ojos, desde el punto de vista del proletariado, a través de la cuestión del Partido que prepara conscientemente la conquista del poder, que establece un nexo entre las luchas parciales y ese objetivo final. Pero Lenin no extrae todas las conclusiones que se desprenderían de su enfoque. Tan solo una costosísima experiencia histórica nos permite hoy en día entreverlas. Si la revolución proletaria comienza con la conquista del poder político por una clase radicalmente desposeída, explotada y alienada, eso quiere decir que, durante todo un período, la partida decisiva se juega al nivel del ejercicio del poder y de sus mecanismos. Lenin sitúa de entrada la diferencia entre el capitalismo de Estado propiamente dicho y las nuevas relaciones sociales instauradas en Rusia al nivel de la naturaleza del poder político: “Nuestro capitalismo de Estado se distingue del otro capitalismo en el sentido literal del término en que nosotros tenemos entre las manos del Estado proletario, no sólo la tierra, sino las partes más importantes de la industria”. Esa definición no supone ninguna modificación cualitativa del proceso de trabajo. Lo que ha cambiado es la existencia de un Estado proletario. Pero, ¿quién responde precisamente del carácter de clase de ese Estado? No podemos contentarnos con invocar al respecto la estatización de los medios de producción. Eso sería entrar en un círculo vicioso. El Estado no es proletario porque nacionaliza, sino porque ha surgido de una revolución por medio de la cual la clase trabajadora ha roto la vieja maquinaria estatal burguesa y se ha amparado del poder político. De ahí la novedad y la importancia de la cuestión que entonces se plantea: si el proletariado se ha visto desposeído del poder político, ¿quién lo ejerce pues en su nombre? La estatización de la mayor parte del aparato productivo se produjo entre 1918 y 1921, mucho más deprisa de lo previsto, bajo la presión de la guerra civil. Con eso, resulta suficiente para modificar radicalmente las relaciones existentes entre el Estado y la sociedad civil. Incluso burocrática, la planificación que se deriva de semejante transformación colma la fractura que les separa, quebrando los mecanismos presuntamente naturales de la competencia. El Plan expresa el significado social y político de las opciones económicas. Si hay paro, ya no puede explicarse como una fatalidad irracional que resulta de las leyes ciegas del mercado. La prioridad otorgada a la industria pesada o a la producción de forraje, las atribuciones presupuestarias hallan directamente su traducción en términos de prioridades políticas y de alianzas sociales. El trabajador ya no se encuentra ante el Capital y la mercancía, erigiéndose ante él como fuerzas extrañas, sino, directamente, frente al Estado. Una sociedad en la que se ha restablecido la unidad orgánica de la sociedad civil y del Estado sólo puede funcionar según dos lógicas contradictorias. O bien la sociedad se hace Estado, y la simple cocinera, tal como imaginaba Lenin, puede empezar a dirigir. En ese caso, el Estado ya no es un Estado propiamente dicho: se socializa, empieza a debilitarse y a desvanecerse. Ese es el proyecto de El Estado y la revolución. O bien, por el contrario, es el Estado quien se ampara de la sociedad y la invade, la sociedad se estatiza, y el Estado, de acuerdo con la tesis estalinista, se fortalece en lugar de debilitarse. La extracción del excedente del trabajo no se opera a través de la punción de plusvalía que caracteriza la relación entre el asalariado y el capital, sino mediante el ejercicio de un constreñimiento directamente político. El terror se convierte en tal caso en un engranaje esencial del mecanismo social. Las diferentes instituciones, desde la justicia a la prensa, pasando por la familia o la escuela, ya no pretenden, como era el caso bajo la democracia burguesa, alimentar la ilusión de una autonomía y neutralidad de la esfera privada. Muy al contrario, aparecen entonces como entidades directamente funcionales y explícitamente regidas por criterios políticos. Para convencerse de ello, basta con leer los requisitorios de Vychinsky, los tratados de pedagogía oficial, o simplemente los motivos de internamiento psiquiátrico. Lenin no ignoró ni subestimó el problema del Estado. Pero lo planteó según los términos mistificadores de la herencia hegeliana: los de un Estado exterior a la sociedad civil que rige; cuando, en realidad, el Estado burgués, apoyándose en la división del trabajo, se hace omnipresente en el tejido social. No basta con romper la máquina de dominación para extirpar sus raíces. Precisamente en esa transición toma cuerpo el poder específico de la burocracia, capa parásita enquistada en el ejercicio del poder del que se nutre y a través del cual se perpetúa.
Lenin y Trotsky se oponen con firmeza a la naciente teoría del socialismo en un solo país, al mismo tiempo que son los principales defensores del monopolio del comercio exterior. Trotsky mostrará más adelante cómo ese monopolio permite a la economía soviética desconectarse de los flujos de acumulación internacional del capital, pero en absoluto edificar a puerta cerrada una economía “socialista”. Para Lenin, se trata ante todo de ganar tiempo, ofreciendo concesiones al campesinado a través de la NEP, pero impidiendo al mismo tiempo que ese campesinado se inserte en las leyes del mercado mundial. El significado del monopolio es pues plenamente político (de autodefensa) y no de racionalidad económica abstracta. La burocracia en formación se muestra dispuesta, por el contrario, a toda forma de compromiso que le permita salvaguardar su poder: a la abolición del monopolio del comercio exterior n 1922, al llamamiento a favor de masivas inversiones extranjeras en 1928 (4), y luego a la colectivización forzosa. Pero, más allá de todos esos zigzag, la burocracia no consiguió desembarazarse de las conquistas sociales de Octubre. Para lograrlo sería necesaria una auténtica contrarrevolución social en detrimento de una clase obrera que se ha reforzado considerablemente a lo largo de medio siglo. Lo que, en última instancia, distingue a la formación social soviética, sin atenuar por ello la crueldad del terror burocrático, es el hecho de que la fuerza de trabajo y los bienes de producción no tienen el estatuto de mercancías; la utilización de los recursos humanos y materiales se rige en función de un Plan y no a través del mercado; y, en tales condiciones, la intensidad del trabajo, impuesta por la coerción jerárquica y no por la ley de la competencia, es más débil que en los países capitalistas. Aunque la transición pueda resultar larga, el régimen burocrático sólo puede desembocar en esta alternativa: restauración capitalista o revolución política. Hasta ahora, las tendencias a la restauración han topado regularmente con la resistencia de la clase obrera ante el cuestionamiento de sus conquistas, así como con las divisiones sociopolíticas de la propia burocracia. La revolución política, de la que Trotsky trazó el programa en los años treinta, ha ido revelando sus formas embrionarias a través de los levantamientos de Berlín Este en 1953, de Polonia y Hungría en 1956, de Checoslovaquia en 1968, otra vez de Polonia en 1969 y 1975. Cada vez que la clase obrera se ha movilizado contra un aumento de precios o contra la arbitrariedad burocrática, ha puesto a la orden del día las mismas exigencias: supresión de la policía política, libertad de reunión y de asociación, separación de los sindicatos y del Estado, libertad sindical y pluripartidismo, restablecimiento de los consejos. Por el contrario, nunca la restauración de la propiedad privada de los medios de producción ha aparecido como una reivindicación de masas. Hablar de revolución política no implica en modo alguno referirse a una “revolución suave”, una especie de democratización pacífica de las “superestructuras”. La propia revolución burguesa es una revolución política, en la medida en que se apoya sobre relaciones sociales previamente establecidas. No por ello dejó de ser radical y violenta, sobre todo en Francia. La lucha por el derrocamiento de la burocracia también lo será.
Manuel Azcarate, miembro del buró político y responsable de cuestiones internacionales del partido comunista español, declaraba recientemente en una entrevista: “Lo que hace falta es que los trabajadores lleguen a ser dueños de su propio futuro. ¿Cómo lo lograrán? ¿Con ese Partido que constituye un elemento del Estado? ¿Con ese Estado autoritario? No veo otra solución más que una revolución política a través de la cual los trabajadores empezarán a dirigir realmente los destinos de su país”. (5) El concepto de revolución política ha sido pues admitido. Pero la cuestión de su contenido permanece enteramente planteada. En efecto, puede tratarse de una fórmula vacía si no se traduce en actos y en un compromiso claro y preciso: Azcarate y los dirigentes de los partidos comunistas, ¿están dispuestos a apoyar las luchas contra la burocracia en la URSS y en los países del Este? No sólo las reivindicaciones democráticas de los intelectuales disidentes, sino las reivindicaciones sociales de los trabajadores, como las que plantearon los obreros polacos en 1975 o los mineros rumanos en 1977, y las demandas de los opositores comunistas como Rudolf Bahro, actualmente encarcelado en la RDA. ¿Están dispuestos a respetar desde ahora mismo en sus propios países, en España, en Francia y en cualquier lugar, los principios de la democracia socialista a través de la lucha por la soberanía de los órganos unitarios de lucha de que se dotan los trabajadores (asambleas, comités de huelga elegidos y revocables)? ¿A través del respeto hacia la democracia sindical sobre una base federativa? ¿Mediante el reconocimiento del pluralismo en el seno del movimiento obrero, lo que implica acabar con todas las exclusiones que pesan sobre organizaciones que se reclaman de la clase trabajadora? ¿O restableciendo el derecho de tendencia y de fracción en sus propios partidos? A partir de 1968, los partidos comunistas occidentales, sin romper por ello con la URSS, se han visto abocados a redefinir sus relaciones con los dirigentes del Kremlin: la subordinación directa en vigor durante la época del pacto entre Stalin y Laval, en tiempos del pacto germano-soviético o a lo largo de la guerra fría se ha transformado en una alianza conflictiva y negociada (6).Esas modificaciones abren un interrogante acerca de la propia naturaleza de la URSS y sobre la historia de sus relaciones con los partidos comunistas. La publicación en Francia de un libro colectivo de intelectuales del PCF, titulado La URSS y nosotros, se inscribe en ese movimiento de revisión. La obra se fija explícitamente el objetivo de elaborar una “concepción coherente de la URSS”. Sin embargo, la concepción anterior, la que prevaleció a lo largo de los años de apogeo del estalinismo, era una concepción perfectamente coherente. Ponerla ahora en tela de juicio no es algo que pueda hacerse a medias, mediante una política que sospese a cada paso el por y el contra, las ventajas y los inconvenientes, los progresos económicos realizados por un lado y los “perjuicios causados a las libertades” por otro. La puesta a prueba de una coherencia teórica reside en su implicación práctica. Y, tratándose de la URSS, esa implicación práctica consiste en definir la actitud fundamental frente a las reivindicaciones de los contestatarios y a las aspiraciones de la clase trabajadora. ¿Se trata de reconducir el Partido de Stalin y democratizar el Estado? ¿O bien se trata de la defensa de los derechos democráticos y las reivindicaciones proletarias, mediante el restablecimiento de la democracia de los consejos y los derechos de las nacionalidades, el reconocimiento de la libertad sindical y el derrocamiento de la opresión burocrática? Aquí llegamos a la frontera que separa el liberalismo pequeño-burgués de la continuidad del “último combate de Lenin”. Algunos toman sus distancias respecto al terror burocrático para rendir mejor homenaje a la “democracia burguesa”, cerrando obstinadamente los ojos sobre su decadencia y su reverso autoritario. Para otros, sin embargo, la democracia socialista es indivisible y significa más – y no menos – democracia que en los países capitalistas. Para éstos, la lucha por los derechos humanos, tanto si se encarna en la defensa de Grigorenko o de Soljenitsin, de Orlov o de Bahro, de Rostropovitch o de Biermann, no admite ningún regateo. Jean Ellenstein ha calificado los juicios contra Guinzburg, Orlov o Chtcharansky como los “casos Dreyfus” de nuestro tiempo. De acuerdo. A condición de recordar que, en su día, Zola y Jaurès necesitaron mucho tiempo y determinación para arrancar la rehabilitación de Dreyfus. Y a condición también de no abandonar a su suerte a los Dreyfus de ayer, los de los procesos de Moscú, los de los campos de Vorkuta y de Kolima. La lucha contra la burocracia pasa por el restablecimiento de la memoria y la continuidad histórica. El último combate de Lenin constituye, en ese sentido, un retorno a los orígenes.
6/9/1978
(1) Isaac Deutscher, Staline (Livre de poche), Trotsky (Julliard). Marcel Libman, Le léninisme sans Lénine (Seuil).
(2) Acerca de la revolución china de 1926-1927, ver Harold Isaacs, La tragédie de la révolution chinoise (Gallimard).
(3) Louis Althusser en Réponse à John Lewis (Maspero) ; Nicos Poulantzas en Fascisme et dictatures (Maspero) ; Charles Bettelheim en Les luttes de classe en U.R.S.S. (Seuil).
(4) Ver David Rousset, La société éclatée (Grasset).
(5) Entrevista publicada en la revista Viejo Topo (edición extraordinaria nº 2).
(6) Ernest Mandel, Critique de l’eurocommunisme (Maspero) y “L’Eurocommunisme”, número especial de la revista Recherches internationales, 88-89.
Fuente: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=3111
-
02/04/2024 a las 18:31Trotsky y el trotskismo – Barbaria